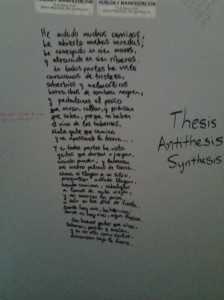¿Quién eres?
Dímelo tú.
Volver, regresar, guiar tus pasos sobre tus huellas y recorrer la distancia que te separa de tu punto de partida, de tu origen. Como concepto puramente físico, “volver” parece una acción sencilla, sin embargo, al llevarlo a la práctica, se torna una misión imposible. A pesar de ello, seguimos repitiéndolo: vuelvo a casa. En un rato, en una fracción de tiempo indeterminada, habré surcado el espacio, dejando atrás autobuses, trenes, controles de seguridad, turbulencias, para encontrarme de nuevo en la rotonda del eterno retorno.
Me encuentro de nuevo haciendo la maleta, cada vez más eficientemente y con la tranquilidad de que no necesito mucho. Vuelvo a casa, todo lo mío está allí: mi cuarto, mi ropa, mi familia y mis amigos, mis calles, mis rincones, mis fantasmas… todo lo que dejé atrás. “Atrás” como concepto de lugar se me antoja real, tangible, sólido, pero lo cierto es que hay pocos espacios más ficticios que aquellos catalogados como “atrás” o “delante”. La verdad es que no hay forma de dejar el pasado atrás, y que nunca puedes volver de donde no te has ido.
La primera vez que la tomé me mareé un poco, pero cada vez la sensación es más difusa. Al aproximarme a la rotonda de entrada a mi pueblo, subida en el coche familiar, con las voces de mis padres resonando junto a la mía, mi estómago se encoje, mis músculos se tensan y mi mirada se fija en el horizonte, más allá del parabrisas. Entonces, el coche se inclina lentamente hacia un lado, el paisaje se abre y la imagen aparece. Una y otra vez la misma imagen extrañamente conocida se materializa ante mis ojos. De noche o de día, en invierno o verano, cada vez que tomamos esta ronda algo dentro de mí ansía encontrarse con algo inexplicable aguardando al otro lado. Sin embargo, mi cerebro siempre recibe la misma pétrea e inamovible fotografía: campos áridos, asfalto serpentino, un olivo solitario y dos edificios bajos y grises. Bienvenida a casa. Una vez dentro del municipio, mi boca despide a borbotones el mismo comentario: Todo sigue igual.
Mi cuarto, mi cama, mis libros, mis fotos y posters… mi rutina parece seguir también aquí, congelada, intacta, tal y como la abandoné. Es parte de los efectos secundarios de “volver”: en cuanto uno de tus pies toca tierra originaria, todos los fantasmas escapan de sus tumbas y te embisten en manada. Torbellinos de sensaciones trepan por tus neuronas estableciendo conexiones que habían permanecido inactivas durante largo tiempo y trayendo consigo luces, impresiones y escalofríos. Todo lo que habías vivido desde que te marchaste, todo lo que creías que eras, se desintegra en un segundo, y todos los miedos, inseguridades y dudas del pasado salen de su escondite y te abordan sobre el felpudo de entrada. De repente, te encuentras de nuevo donde empezaste, desorientado, perdido, y al mismo tiempo extrañamente cómodo y en paz. Paradójicamente, el hechizo de volver es también una sensación dulce y cálida, irresistiblemente paralizadora. Es fácil sucumbir, pero al mirarte al espejo de tu habitación, la persona que te devuelve la mirada al otro lado ya no es aquella que una vez durmiera y soñara en esta cama.
¿Quién eres?
Dímelo tú.
Hace un rato esta maleta azul estaba sobre la moqueta parduzca de mi dormitorio al otro lado del mar, y tras un periodo de transición, de bamboleos en el estómago metálico de una maquina voladora, se encuentra sobre el parqué de mi dormitorio aquí, en casa. Magia.
Esta maleta, que constituye la única prueba de la existencia de mi otra vida a miles de kilómetros de aquí, reposa ajena a mis quebraderos de cabeza y mis paranoias crecientes. ¿Y si, como las maletas, tuviéramos un límite de equipaje que poder llevar con nosotros? ¿Y si, al igual que las maletas, pudiéramos decidir qué recuerdos viajan con nosotros?
Sentada en la cama, con la maleta abierta a mis pies, sé que esta vez algo ha cambiado. Debajo de la fría e inamovible realidad, detrás de la pétrea imagen de siempre, puedo percibir las vibraciones de ese otro mundo. Será que esta vez tengo un secreto, un pequeño, minúsculo pero poderoso secreto que no puede esperar a ser revelado.
No acabo de llegar y ya estoy en la puerta de nuevo, con el aire fresco de la noche en mi cara, y el calor dulce del hogar en mi nuca. No tardaré, serán solo diez minutos, aunque quizás me lleve un poco más del otro tiempo; del plástico, flexible, eterno, circular tiempo que derrite los relojes en los cuadros de Dalí.
Es extraño pasear por estas calles tras pasar una larga temporada cruzando otros pasos de cebra y posando la mirada sobre otros edificios. Se me antoja estar caminando por un decorado, una réplica, una tierra irreal. Sin embargo, esta noche, como todas, las farolas anaranjadas iluminan las calles prácticamente vacías, y mis pasos reverberan firmes sobre las baldosas llevándome como a un autómata hacia lugares tantas veces transitados. Hoy no necesito mirar para saber por dónde voy; hoy me bastan la noche y mis pies para viajar al pasado, al futuro y al presente.
Primera parada: Un edificio de ladrillos ocres, altas verjas rojizas, y cornisas plagadas de palomas. Puedo sentir los fantasmas gritando desde el otro lado, preparados para salir a la superficie. Me acerco a tan solo un palmo de la barandilla que rodea el edificio y cierro mis dedos entorno al frio metal. Es entonces cuando todos los recuerdos se elevan del suelo, levantando remolinos de arena con ellos. En el caos de las imágenes, solo unas pocas se quedan flotando ante mi mirada. Los veo todos a la vez, superpuestos, entremezclados, y ellos me guían saltando aleatoriamente en el tiempo en un espiral de recuerdos sin principio ni final. ¿Cómo poder describir todo lo que pasó entre estas rejas?
“Érase una vez una jaula mágica, dentro de la cual todo era posible. Todos los días la jaula se llenaba de pequeñas fieras indómitas que eran vigiladas muy de cerca por domadores de circo que les proporcionaban adiestramiento y alimento. Todos los días, durante 45 minutos, las puertas de las celdas se abrían y el patio de la jaula se llenaba de gritos, risas, llantos, peleas, juegos y magia. Durante 45 minutos el duro mundo real implosionaba en este recinto: los barrotes se fundían, el tiempo se derretía, es espacio se multiplicaba y todo era posible.”
He sido tanta gente aquí dentro, he visitado tantos lugares… Todo era posible si manteníamos la imaginación en funcionamiento, dibujando, transformando, creando el mundo a nuestro alrededor. Un día, cuando la puerta de salida de la jaula mágica se abrió definitivamente y la verja se cerró detrás de nosotros para siempre, pareció como si la magia de la infancia quedará allí atrás, atrapada entre barrotes. Ahora sé que ese capacidad de inventar, de narrar e interpretar a placer el mundo jamás nos abandona.
¿Quién eres?
Dímelo tú.
Un ruido me sobresalta, y al girarme vislumbro una figura en la penumbra de un portal. La magia de los recuerdos se ha extinguido súbitamente y un gélido miedo se ha instalado en el centro de mi frente. Definitivamente hay alguien o algo debajo de ese portal. Una de dos: o se trata de un fantasma invocado por error, o de un asesino en serie.
– ¿Te conozco?
– ¿Me conoces?
– Resulta complicado de decir si no puedo verte la cara.
¿Habéis tenido alguna vez un sueño en el que todo está borroso, desenfocado, y cuando miráis a vuestro acompañante no sois capaces de distinguir rasgos o facciones en el lugar en el que debería haber un rostro? Si alguna vez criaturas sin rostro o personalidad definida han invadido vuestros sueños, entonces sabréis lo que sentí al mirar a la misteriosa forma que avanzaba hacia a mí:
– ¿Quién eres?
– Dímelo tú.
Ninguna sombra repta bajo sus pies ante la luz de las farolas, y aunque no pueda ver sus ojos, sé que me están mirando.
– ¿Echando un vistazo a tu antiguo colegio?
– Algo parecido. Un momento, ¿cómo sabes que este fue mi colegio?
– Porque al contrario que tú, yo sí que sé con quién estoy hablando.
– Muy bien, misterioso-ser-sabelotodo, ¿Quién soy?
– ¿Quién eres? Eres un hada y un pirata; un héroe y una villana; sanadora de los árboles y torturadora de los insectos. Eres un pájaro, eres un duende, eres un perro…
– ¡¿Un perro?! .- Grito entre indignada y aterrada.
– Eras mil cosas y ninguna ahí dentro.
Levanto las cejas. Este tipo me acosa en mitad de mi exorcismo personal solo para recordarme mi tendencia infantil a travestirme, metamorfosearme y torturar bichitos. ¡Estupendo! Me está empezando a enervar su no-cara y su escalofriante conocimiento sobre mi persona.
– Lo que tú digas: soy un perro, mil cosas y ninguna, pero tú, ¿quién demonios eres tú?
– Tú sabrás. Tú me has llamado.
– ¿Qué yo te he llamado? ¿Por tu nombre? ¿y cuál era ese nombre?… Déjame adivinar: “dímelo tú”.
– Exacto.
– Perfecto.- Resoplo. – Está bien, quién-quiera-que-seas, hagamos un pacto. Resulta que me pillas en medio de un paseo, ritual, cosa rara, para el que no tengo toda la noche. Partiendo de la base de que se supone que yo te he llamado sin siquiera saber tu nombre (¡un hurra por mí!), y de que pareces poseer abundante información sobre mi yo-pasado, se me ocurre que quizás pudieras acompañarme en mi sicodélica odisea a los sitios emblemáticos de mi infancia y adolescencia. ¿Qué te parece?
– Suena terriblemente… interesante. Cuenta conmigo. ¿A dónde vamos ahora?
– No sé, dímelo tú.
– Muy graciosa.
Próxima parada: El Parque. Caminamos en silencio, sincronizados. El humo de los coches brinda una neblina que confiere a las rosas marchitas y pálidas un velo de ensueño. Estar de pie en mitad del parque junto con una aparición grandilocuente también parece un sueño. Y sin embargo, sé que está ocurriendo aquí y ahora; allí y siempre.
– Vaya remolino de emociones trae este lugar consigo…
– ¿Tú también lo percibes?- Me sobresalto.
– Claro, y también los veo a nuestro alrededor, saliendo por debajo de la pista de baloncesto, emergiendo por detrás de las papeleras, serpenteando entre los arbustos. Están todos aquí: los buenos, los malos, los cálidos…Es como una maraña de fantasmas y emociones. Es la adolescencia. ¿Recuerdas? Todas tus emociones están en continuo flujo, transformándose, saltando de una a otra sin descanso.
– ¿Cómo olvidarlo? Podrías hacer algo útil y describirme lo que estoy viendo aquí.
– Lo siento, no sé lo que estás viendo ahora, solo puedo contarte lo que viste y viviste entonces.
– ¿Ósea que tienes limitaciones?
– Claro que las tengo. Las que tú me pones.
– Está bien saberlo. Habla pues, ¿Cómo viví este parque?
– ¿Recuerdas el poder que sentías al llenar un barreño de agua y esparcir sobre ésta ramitas y hojas para luego arrojar un puñado de hormigas a su suerte? ¿Recuerdas observar desde arriba como nadaban, mover las aguas a capricho, y finalmente premiar a las más persistentes en la lucha? Este parque te transformó en hormiga: vapuleada, retada, burlada, examinada. A merced del azar y del capricho de los que te rodeaban, así te sentías. Sin embargo, de repente, antes del veredicto final, saltaste del barreño y huiste sin mirar atrás.
Hui, sí. Hice la maleta y me marché. Sucumbiendo finalmente al instinto de supervivencia, decidí que solo yo tenía la potestad para juzgar mi valía. Me fui literal y místicamente de este lugar para encontrarme a mí misma, para ver que parte de mí quedaba en pie una vez que los fantasmas se desintegrasen. Ahora me doy cuenta que por mucha tierra que ponga de por medio, aquella niña siempre formará parte de mí. Al mismo tiempo, esa niña nunca podrá “volver”, pues la que vuelve siempre es otra, cambiada, mirando la vida a través de un filtro diferente; viendo la misma rotonda impertérrita, igual, y al mismo tiempo extrañamente irreconocible.
– Crees saber lo que entonces pensaba y sentía, pero te equivocas. Te equivocas porque hasta en los momentos más tenebrosos siempre me aferré a mi pequeño secreto. ¿Quieres que te lo cuente?
– Por favor.
– Te aviso que cuando lo haga desaparecerás, puf, en el aire, volatilizado, de vuelta a donde perteneces.
– No te preocupes, para eso estamos, para ir y venir e incordiar un poco en el camino. Es ley de fantasma.
– Muy bien. ¿Estás listo?
“Crees conocer a la persona que fui entre estas calles, en este parque, pero siempre escondí un secreto. Cuando las verjas granates del patio del colegio se cerraron tras de mí no lograron retener a la niña que fui. Aunque durante un tiempo me esforzarse por ver la vida como ellos querían, regida por sólidos, tangibles e inamovibles Hechos, en mi fuero interno siempre fui consciente de la plasticidad de la realidad. Una vez fuera del patio del colegio, seguí viajando a sitios reales e imaginarios, y seguí narrándome historias en la sombra porque eso es lo que hago; porque eso es lo que todos hacemos.
Crees que me conoces, pero ¿cómo puedes conocerme si cambio a cada momento? No se trata de un cambio cronológico, sino caótico y caprichoso. Soy mil personas y un cuerpo, soy todas las yo del pasado y ninguna. Éste es mi secreto: la única verdadera quimera es pretender entender el mundo a través de la contemplación puramente objetiva de la fría realidad.
La realidad no es fría, no es sólida. El pasado no existe; somos nosotros los que lo creamos en nuestras cabezas, organizando los recuerdos, construyendo la narrativa de nuestras vidas. Viajamos al pasado continuamente intentando construir una identidad segura, firme, homogénea. “Volvemos” y buscamos ese momento en el que todo cambio, ese momento que explique cómo y quién somos ahora. Tratamos de reconstruir nuestra historia ligada a fechas y lugares, avanzando en el tiempo, madurando, moviéndonos hacia “delante”.
He aquí mi secreto: La realidad no existe, ni el tiempo, ni el espacio. Todo está dentro de nosotros. Todo existe porque abrimos los ojos y lo creaos a nuestro alrededor, y cuando tus ojos no vuelvan a abrirse, el mundo habrá dejado de existir. El orden, las etapas de la vida, las expectativas y obligaciones sociales, no existen en el eterno presente; son invenciones, son narrativas. La vida por sí misma no tiene sentido, somos nosotros quién artificialmente la dotamos de significado para poder conciliar el sueño.
¿Aterrador, no crees? Sin embargo, cuando aceptas este secreto, todo se relativiza, el peso de tu pasado y de tu futuro se evapora, tú te evaporas quién-quiera-que-seas. Desapareces. Descubres que tu pasado no existe en un lugar concreto, y que no puedes volver porque nunca te has ido. Entiendes que pasado y futuro conviven dentro de ti en el eterno presente, y que tus miedos e inseguridades van de la mano de tus sueños y esperanzas. Asumes que no hay forma de dejarte “atrás” a ti mismo; que siempre caminarás a tu lado.
Una vez que asumes que todo cambio está instigado desde dentro, y que la realidad es parte de una continua y espiral narrativa controlada únicamente por ti; el miedo se transforma en libertad, el espacio se curva, las rejas se derriten, las posibilidades se multiplican. ¿Quién quieres ser?
Mi cerebro está abotargado, mi piel ardiendo, mis ojos irritados. Mis rodillas no cesan de chocar la una contra la otra y me falta el aire. Aún quedan diez minutos. Me quema este asiento acolchado, la gente hablando en mil idiomas a mí alrededor me enerva y los pitiditos me desquician. Casi puedo degustar la ansiedad en la boca de mi garganta. Mi cuerpo, que sigue atrapado en este lugar de tránsito, ansía reunirse con mi mente que ya se encuentra girando, una y otra vez, en el mismo lugar de siempre, deseosa de volver a casa.
El reloj digital deja caer por fin la hora exacta, y los viajeros nos acercamos aclamados por una voz metálica hacia la puerta de embarque A8. La adrenalina reanima mi cuerpo entumecido, mientras mi cabeza da vueltas y más vueltas, cada vez más deprisa, alrededor de la rotonda del eterno retorno.
– ¿Quién eres?
– Dímelo tú.